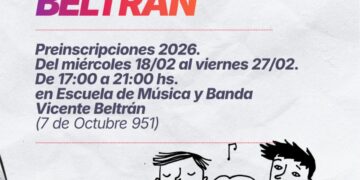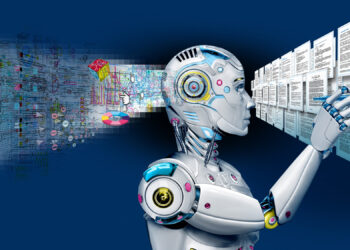Venezuela no es hoy únicamente una nación sumida en una prolongada crisis política y económica; es, ante todo, un espacio simbólico y estratégico donde confluyen las tensiones más profundas del orden internacional contemporáneo.
Por Juan A. Frey
En torno a su territorio, a su Estado debilitado y a su riqueza energética se superponen intereses que exceden con holgura cualquier lectura moral, ideológica o incluso económica superficial. Lo que allí se dirime es una batalla por la arquitectura del poder global.
La espectacularidad con la que se describe el despliegue militar estadounidense, realizado por las fuerzas especiales Delta, aeronaves de última generación, F-22, F-35 y F-18, helicópteros Chinook, Black Hawk y Little Bird, drones y capacidades de guerra híbrida, no debe interpretarse únicamente como una amenaza operativa o un gesto intimidatorio.
En la lógica geopolítica moderna, la exhibición de fuerza cumple una función simbólica; modelar percepciones, disciplinar aliados, disuadir adversarios y enviar mensajes a terceros. La guerra, en el siglo XXI, se libra tanto en el terreno como en la narrativa.
Es indiscutible que el petróleo venezolano constituye un activo estratégico de primer orden. Su localización, la magnitud de sus reservas y la proximidad geográfica a los centros logísticos y energéticos de Estados Unidos refuerzan su valor. Sin embargo, reducir el interés de Washington y de otros actores globales a una mera lógica extractivista sería un error analítico. El verdadero eje del conflicto es geopolítico, no petrolero.
El mundo atraviesa una fase de reconfiguración sistémica. El orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial muestra signos inequívocos de agotamiento. Las instituciones multilaterales que alguna vez administraron consensos hoy se revelan impotentes, erosionadas o directamente irrelevantes. En su lugar, emerge una pugna descarnada entre proyectos de poder que comparten una ambición global, pero difieren radicalmente en sus métodos, valores y visiones de gobernanza.
En este contexto, el enfrentamiento no es simplemente entre Estados, sino entre modelos civilizatorios en competencia; globalismos de distinto signo, con concepciones opuestas sobre el control tecnológico, la ingeniería social, la soberanía política, el papel de la religión, la arquitectura financiera y el uso de la fuerza militar. La disputa es total y transversal.
Así como Yalta y Potsdam sellaron el reparto del mundo tras la derrota del Eje, hoy el sistema internacional parece avanzar, peligrosamente, hacia una necesaria pero inexistente “Yalta 2.0”. Una instancia de redistribución de poder y zonas de influencia que permita evitar una confrontación directa entre grandes potencias, potencialmente nuclear. El problema es que ese acuerdo aún no existe, y mientras tanto, los conflictos periféricos se multiplican.
Venezuela emerge entonces como pieza de cierre, como uno de los últimos tableros donde se ajustan cuentas, se miden fuerzas y se definen líneas rojas. Su alineamiento con potencias extrahemisféricas, su ubicación estratégica en el Caribe y su fragilidad institucional la convierten en un nodo crítico dentro de esta transición caótica del orden mundial. En esta dinámica, no puede soslayarse que el gran beneficiario político interno de una escalada controlada es Donald Trump, quien, tras registrar bajas en las encuestas de cara a las elecciones intermedias, encuentra en la confrontación externa un recurso clásico de cohesión, distracción y reposicionamiento de liderazgo.
La ausencia o la complicidad silenciosa de los organismos multilaterales completa el cuadro. Naciones Unidas, OEA y demás estructuras heredadas del siglo XX observan desde la barrera, convertidas en vestigios de una legalidad internacional que ya no regula, sino que apenas legitima ex post facto las decisiones de los actores dominantes. En este esquema, Nicaragua aparece como un eslabón potencialmente siguiente, con el régimen de Daniel Ortega perfilándose como otro objetivo plausible dentro de la misma lógica de presión, aislamiento y disciplinamiento regional.
En definitiva, Venezuela no es el problema, es el síntoma. Un espejo donde se refleja el colapso del viejo orden y la brutalidad con la que se gesta el nuevo. Comprender su drama exige abandonar lecturas ingenuas y asumir que, en el gran ajedrez geopolítico, los países débiles rara vez deciden su destino; apenas lo padecen, incluido el nuestro.